5. Me voy a cagar
Una crónica personal (muy personal) de lo que significa ser fotoreportero independiente, o, como dice un amigo, "in the pendiente".
Escucha aquí el audio introductorio de esta historia sencilla:
El calor y la humedad de la selva eran abrumadores, yo sentía que estaba a punto de asfixiarme en un sauna enorme. Sudaba a mares y sentía mi camisa emparamada debajo del chaleco antibalas. Del casco me llovían gotas de sudor por toda la cara, me ardían los ojos y tenía la boca seca. Se me había acabado el agua de la botella cuando vi que los militares se detuvieron a descansar y sacaron una pimpina como de gasolina en la que tenían combustible para el cuerpo humano: ¡aguapanela!
Me acerqué a los militares con sed y les pedí un poco de generosidad, pero justo en ese instante la seguridad en el área de operaciones se complicó, todos echaron mano a sus armas, había llamadas por los radioteléfonos, gritos, instrucciones del comandante y en el revuelo no hubo nadie que me diera aguapanela.
Estaba en el Pacífico Sur de Colombia junto a dos compañeros de trabajo, periodistas veteranos. Hacíamos un reportaje sobre la erradicación manual forzada en cultivos de coca.
Yo hacía fotos de cómo los militares –con el fusil en la espalda y la pala en la mano– arrancaban una a una las matas de coca. Mientras lo hacían, eran custodiados por otros militares que apuntaban sus armas a la selva para mantener la seguridad en una zona de frecuentes confrontaciones. Era el año 2017.
En medio de la tensión, una vez asegurado el perímetro, decidieron sacarnos de ahí cuanto antes pues había un anillo de personas desconocidas que se cerraba sobre nosotros. Incertidumbre y miedo.
Estábamos listos para salir de ahí, uno de los militares detonó una granada de humo para indicarle al helicóptero la dirección e intensidad del viento y el lugar en donde debería recogernos. Volaban varios helicópteros en línea. El que descendió por nosotros era un Huey, Bell UH-1: uno de los helicópteros americanos desplegados en Vietnam, o el de la imagen icónica de la serie Misión del Deber (Tour of Duty). Esa selva no era un escenario muy diferente, el aparato traía las puertas laterales abiertas y en cada una asomaba una ametralladora.
La aeronave no aterrizó del todo, descendió e hizo un vuelo estacionario a pocos centímetros del piso. Mis colegas y yo debíamos correr a embarcarnos sin que apagaran los motores. Había hombres armados por todos lados con ojos vigilantes escudriñando entre la manigua, y el comandante gritaba dando instrucciones para que abordáramos rápido y pudiéramos salir de ahí.
El despegue fue como si soltaran un resorte que mantenía la nave pegada del piso, nos elevamos rápidamente de forma vertical a gran altura pero sin cerrar las puertas del helicóptero. Yo, por supuesto, tenía bien apretado el cinturón de seguridad.
En cuanto me senté en el helicóptero que me iba a sacar del área de combate sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Yo iba sentado junto al artillero –ese soldado que va todo el vuelo aferrado a una ametralladora enorme– y sentí una necesidad urgente de llamar su atención. Yo estaba pálido, temblando, con los labios resecos, entonces le toqué el hombro y le dije lo que me pasaba: "me voy a cagar”.
Por supuesto, el artillero no me escuchó. El ruido del rotor del helicóptero con la puerta abierta es ensordecedor. “¡¿Qué?!” me gritó de vuelta, confundido. “¡Que me voy a cagar!” grité de nuevo en su oído para que me entendiera. El tipo no dijo nada, pero de vez en cuando levantaba la mirada de la mirilla de su arma y me estudiaba con ojos perplejos.
Volamos sobre hectáreas de cultivos de coca bordeando el río Mataje y luego sobre inmensas extensiones de palma de aceite cruzando el río Mira. En cuanto el helicóptero tuvo altura segura para estabilizar el vuelo me quité el chaleco antibalas, solté el bolso en el que cargo los lentes y aseguré mis cámaras en el piso del helicóptero: necesitaba aire, concentración y fuerzas.
Fue el vuelo más largo de mi vida, conté cada segundo mientras sudaba y apretaba las nalgas para no ensuciar la ropa. El artillero estaba sentado a dos o tres centímetros a mi lado sobre una silla de lona: si yo relajaba esfínteres seguro él también quedaría untado de inmundicia. Imaginaba también el olor, la incomodidad, la vergüenza. Y además me acechaba un pensamiento: ¿qué iba decirle a mi jefa que además volaba conmigo pero iba sentada en el otro lado del helicóptero?
Aguante, Fede, aguante y apriete nalga y cuente kilómetros, metros, minutos y segundos.
Aguanté y respiré profundo. Estaba en esas, respirando, cuando en el horizonte lejano apareció la pista de aterrizaje. Era como ver un oasis pero yo sentía que no iba a resistir ni un segundo más, trataba de concentrarme, pero la vibración y las sacudidas constantes del helicóptero no ayudaban. Los escalofríos también me tenían temblando y cada vez era más claro que iba a perder la batalla.
A pesar de todo, alcancé a diseñar un plan B: si aguantaba hasta el aeropuerto, iba a saltar apenas aterrizáramos, me iba a bajar los pantalones y a cagar ahí en cuclillas frente a todo el equipo. Esa era, a pesar de todo, mejor idea que hacerlo en mi ropa.
Aguanté y respiré hondo varias veces, como una meditación en la que repetía un mantra simple: “aguanta, aguanta, aguanta…”. Hasta que finalmente aterrizamos.
Apenas tocamos tierra salté, dejé abandonadas mis cámaras y mi equipo de seguridad en el helicóptero, y corrí hacia la estación de bomberos del aeropuerto gritando a los alaridos “¡¡un baño, un baño!!”. Un bombero aeronáutico que estaba ahí sentado me abrió las puertas de la estación como se abren las puertas del cielo. Entré corriendo y pude ver el trono con el que había estado soñando por más de una hora de vuelo.
Salí de ahí pálido y tambaleándome, pero aliviado. Recogí mis cámaras, mi casco y mi chaleco antibalas y me arrastré hasta un taxi en el que me esperaban mis compañeros. Seguramente el artillero de mi lado ya los había actualizado acerca de mi penosa situación.
Pasé un día en la cama de un hotelito en el puerto de Tumaco mientras me recuperaba, pero todavía hoy me imagino que esa tripulación se debe reír de cuenta mía: el periodista que casi les ensucia el helicóptero.
No ensucié la ropa ni tuve que pasar ninguna vergüenza frente a mis compañeros de trabajo o frente a los uniformados que acompañaba, pero sí me quedé pensando en este ritmo del freelanceo, en el voltaje del “touch and go” en casa para lavar la ropa y cambiar la maleta, en que llevo años sin pasar un mes en casa, siempre en transputamierda, siempre en la ruta, un poco a la deriva, al vaivén del viento y de la suerte, aguantando a ver si llego o si no. Pienso en esta vida de malabarista emocional y financiero que es el periodismo independiente que ejercemos muchos: un gremio en el que cada vez más oigo a mis pares quejarse porque, aún arriesgando la vida, esto no es rentable.
Lastimosamente tengo que decir que esto es más la regla que una excepción y que las cosas no han cambiado mucho. Hoy, unos ocho años después de ese vuelo inolvidable, las cosas no son muy diferentes.
Son muchos freelancers que no la tienen fácil, este es un gremio hostil y lleno de altibajos y dificultades. Casi ningún medio latinoamericano paga de forma decente, es más, muchos no pagan y esperan que trabajes por el crédito, e incluso muchos medios ya no contratan fotógrafos y los pocos que lo hacen ofrecen honorarios miserables y condiciones severas y extremas de trabajo en donde los fotógrafos ponemos en segundo lugar nuestro bienestar físico, emocional y nuestra salud mental, con tal de tomar el trabajo y llegar a fin de mes.
Ya perdí la cuenta de los compañeros y compañeras que eran fotoperiodistas y han abandonado la carrera por falta de oportunidades o porque aparecen oportunidades más estables y mejor pagas en otros escenarios que además están lejos de los riesgos que implica esta profesión.
Es una cagada –para seguir escatológicos– que en nuestra región no se valore el trabajo de tantos colegas que sudan día a día para que historias relevantes, historias que definen quiénes somos, no se pierdan en indiferencia y olvido. En condiciones así, el viaje se hace eterno. ¿Será que alcanzaremos a llegar con dignidad a nuestro destino? ¿Habrá quién nos abra las puertas del cielo? Aguanta, aguanta, aguanta…
Recomendaciones
Una fotógrafa
La brecha de género en la fotografía se vio (una vez más) en los Juegos Olímpicos de Francia, donde solo el 32% de las fotógrafas son mujeres. A eso habrá que sumarle la brecha enorme entre fotógrafas del norte y del sur global. Así que en esta ocasión quiero recomendar a un grupo de fotógrafas latinas, talentosas y con imágenes muy potentes que han estado en el cubrimiento de los juegos, Aquí les dejo sus nombres y sus cuentas de Instagram:
Teresa Suárez: @teresasuarezphoto
Raquel Cunha: @raquelcunha.photo
Amanda Perobelli: @amandaperobelli
Fernanda Pesce: @fernanda.pesceb
Sashenka Gutierrez: @sashe
Pilar Olivares: @pilarrio
Luiza Moraes: @photos.lulu
Luisa González: @luisa_gonzalesbphoto
Un libro
De río en río, de Alfredo Molano. Un libro apasionante que cuenta los recorridos y la historia del pacífico colombiano con la pluma minuciosa de este gran cronista y caminante. Cuántas anécdotas habría querido sentarme a escuchar de los viajes de Alfredo Molano, por ahora, me quedan sus libros para recorrer y conocer el país.
Una película
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Dirigida por Michel Gondry. La fragilidad de la memoria en un esfuerzo por controlar el futuro.
¡Seis días!
En seis días se cierra el crowdfunding de Darién, mi próximo fotolibro. Si pueden, ayúdenme a hacerlo realidad comprándolo acá. ¡Gracias!
¡Gracias por leer! Vuelvo en quince días.
PS. Este newsletter es escrito por mí y editado por mi amigo y colega Jorge Caraballo. 







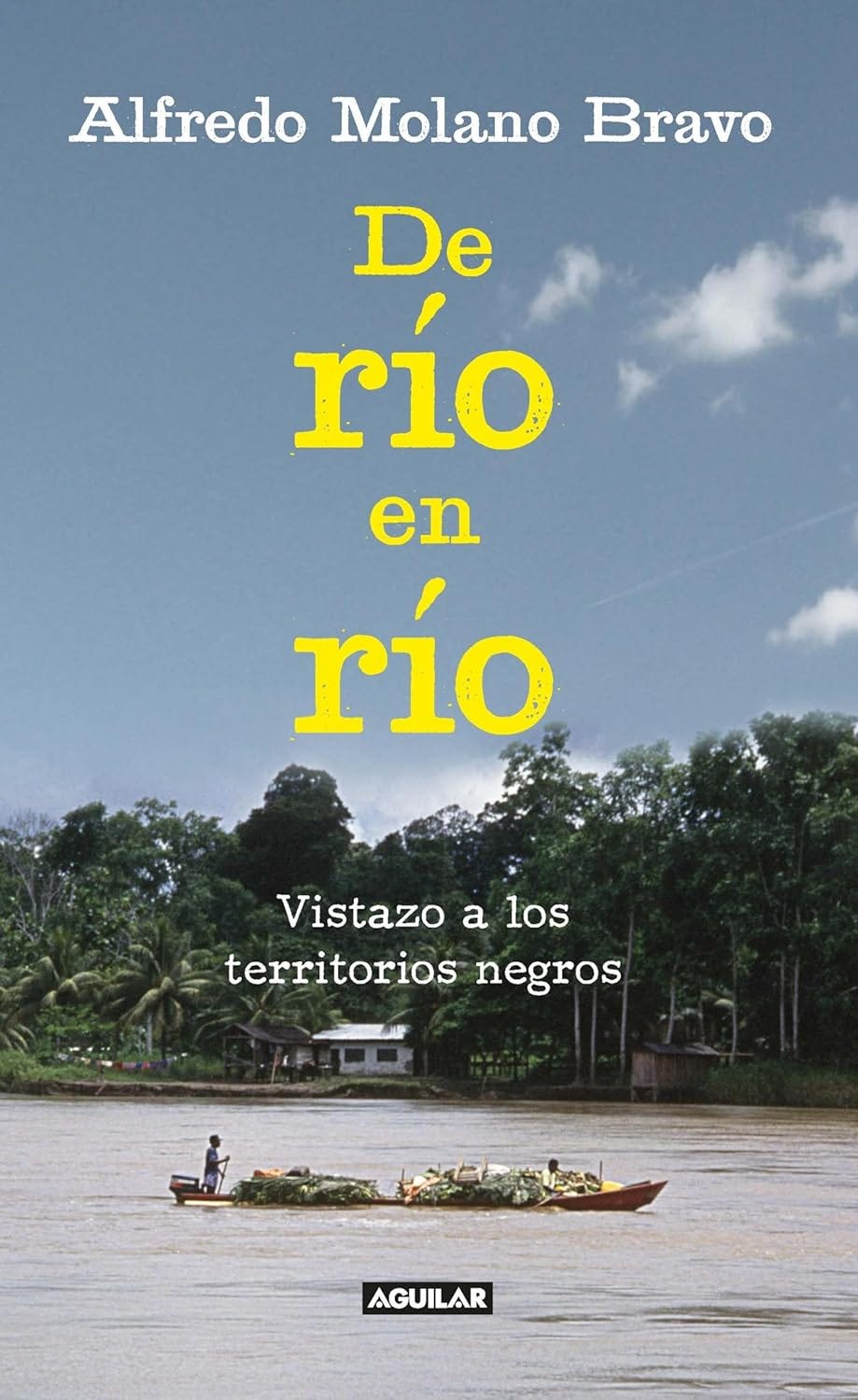

Días muy difíciles para todos y todas. Arriesgar tu vida para no recibir un pago justo. Gracias por elevar nuestra conciencia de valorar al fitooeriodista. Una foto vale por lo sacrificado del apasionado por esas imágenes únicas. Abrazos desde Ecuador.
Pucha, la sufrí mientras leía.